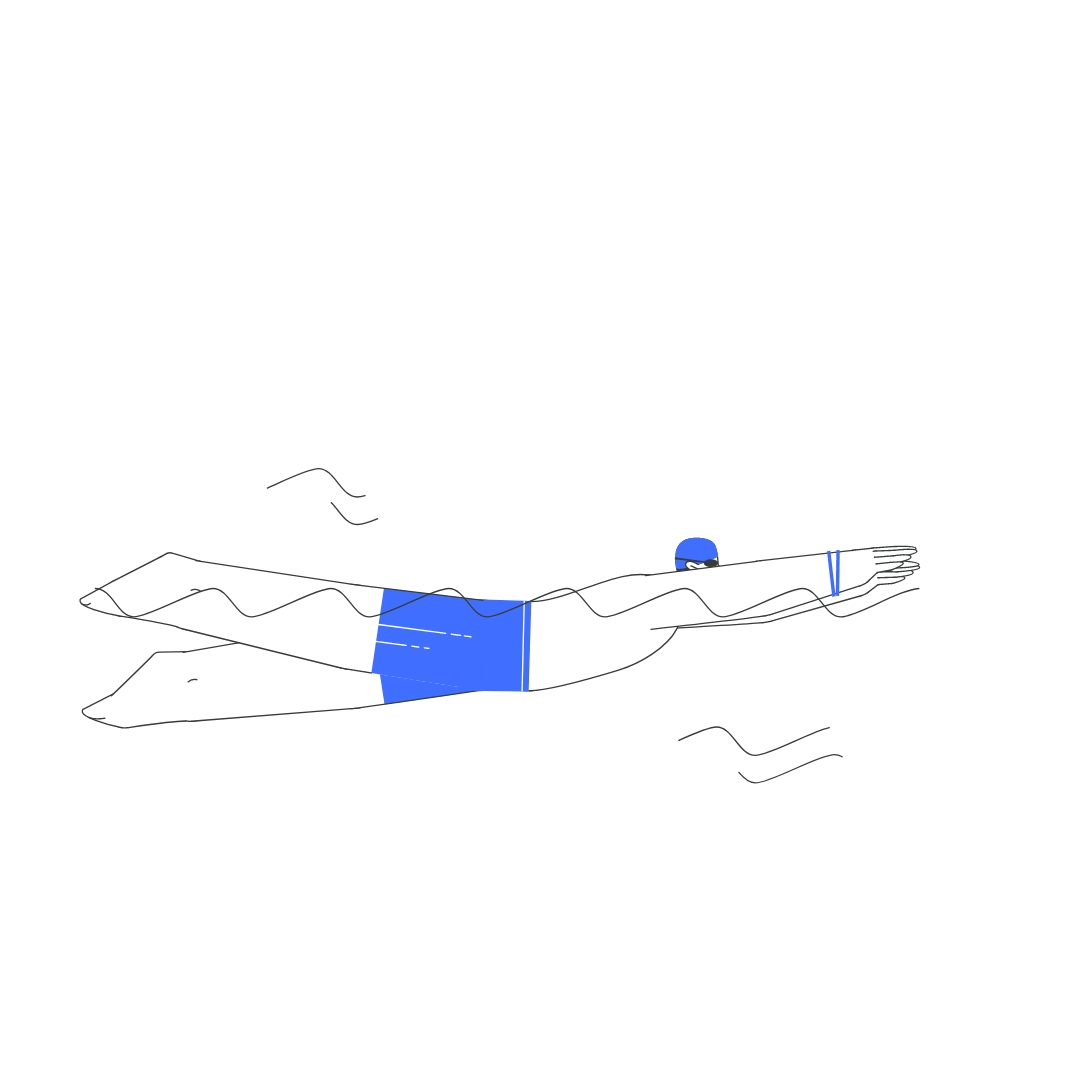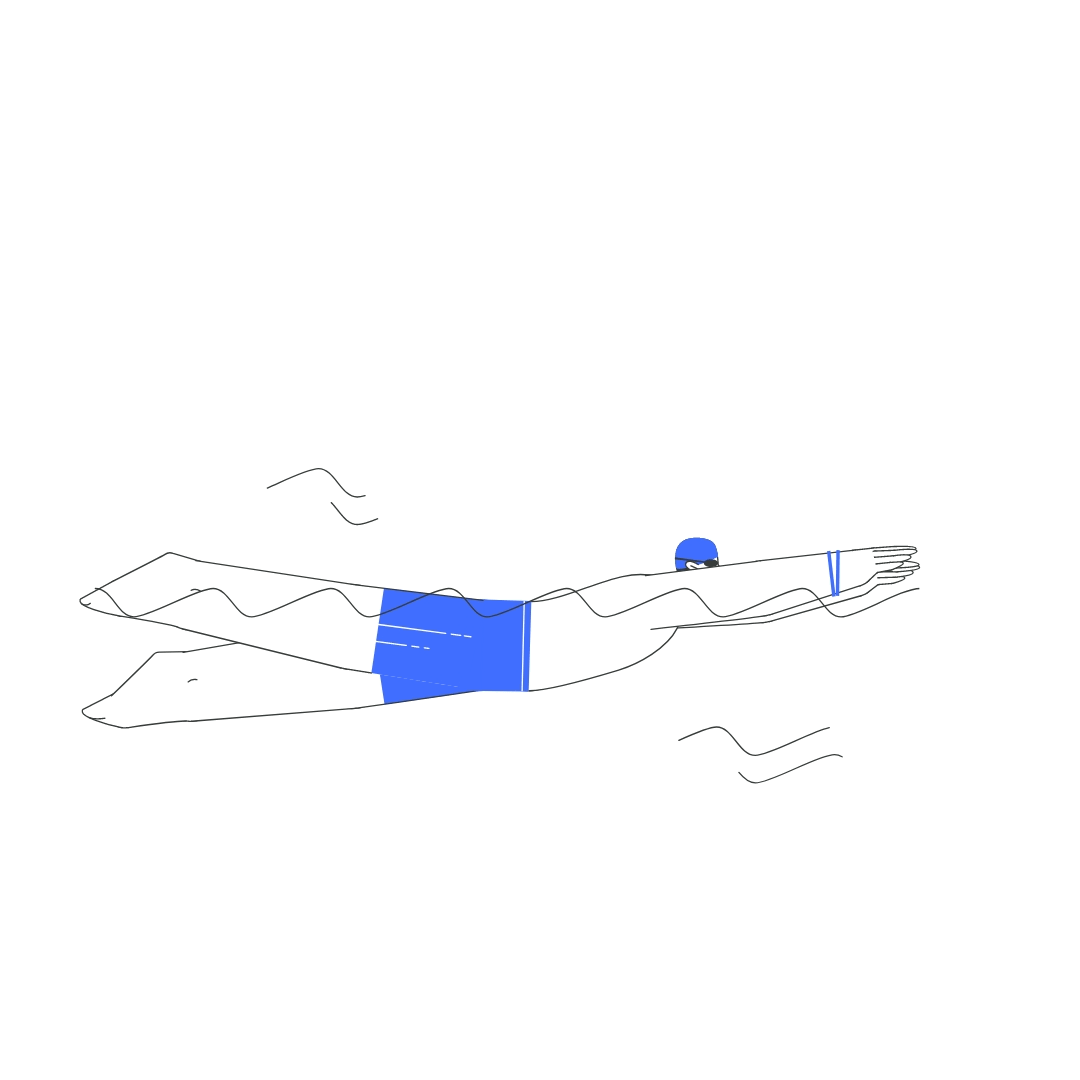Un accidente cambió mi vida, pero yo cambié mi historia y mi futuro.
Desperté en una pieza blanca, con frío en las manos y un silencio que no se parecía a nada. Había entrado al pabellón con dos piernas; salí con una menos y una certeza incómoda: todo lo que yo creía estable se había ido al piso.
Los primeros días fueron una mezcla de rabia, humor negro y dolor. Me acuerdo de aprender a sentarme sin marearme, de medir la distancia al baño como si fuera una maratón, de descubrir el peso real de pedir ayuda. También me acuerdo de la primera vez que me paré entre barras paralelas. El mundo se movió, yo temblé, y aun así di un paso. Después otro. Nadie aplaudió. No hacía falta.
La rutina del hospital era cruda: alarmas, olor a antiséptico, una cama que nunca era mía del todo. Manejé las horas con tabletas, curaciones y visitas cortas. Me costó aceptar que lo básico volviera a ser un objetivo. Vestirme. Cepillarme los dientes de pie. Comer sin que el cuerpo me traicionara con náuseas. Dormir sin que el dolor fantasma inventara mapas que ya no existían.
La prótesis llegó como un proyecto técnico, no como milagro. Molde, prueba, ajuste, herida, otro ajuste. Liner, medias, encaje, click. Aprendí dónde presionaba, dónde quemaba, qué pasaba cuando no la cuidaba. Me volví minucioso: crema tal hora, limpieza tal otra, revisión de tornillos, registro de roces. Si algo fallaba, lo corregía. Si no había corrección, lo sacaba del plan.
Rehabilitación no fue épica. Fueron series contadas, respiraciones medidas, repeticiones aburridas que construyen base. Las barras paralelas me enseñaron a mirar al frente y no al piso. El espejo del gimnasio me devolvía una versión mía que no pedía perdón. La kinesióloga no regalaba elogios. Yo tampoco. Anotaba avances como inventario: 5 metros sin pausa. 12 escalones con baranda. Ducha sin ayuda. Cero drama, solo registro.
El humor negro fue un salvavidas. Hacer chistes sobre lo obvio desinfló el miedo. Me dejó espacio para trabajar. No quise discursos de “todo pasa por algo”. Preferí “esto pasó; ahora haz lo que toca”. Y lo que tocaba era simple: fortalecer lo que quedó, aprender lo nuevo, no negociar con la constancia.
Suéñalo
〰️
Suéñalo 〰️
Volví al agua antes de volver a correr. La piscina me ordenó la cabeza. Reencontré un ritmo que no dependía de una pierna. Aire, brazada, giro. Ciclismo después: cadencia, torque, equilibrio. La primera salida fue corta y torpe, pero suficiente para marcar un antes y un después. Correr fue lo último y lo más honesto: cada impacto me explicó dónde estaba débil. No discutí con el dato.
Construí una casa nueva sobre tres pilares: entrenar, medir, ajustar. Empecé a registrar todo. Horas, TSS, pace, vatios por kilo, sueño, hidratación, dolor. Si mejoraba, quedaba. Si no, cambiaba. Nada heroico. Trabajo. Con eso empecé a recuperar control.
Finalmente, no busqué volver a ser el de antes. Ese ya no está. Preferí ser funcional y exigente con el que quedó. Hoy sé que aquella pieza blanca fue un corte limpio en la historia. Lo que vino después se escribió con series, ajustes y días repetidos. Ese trabajo empezó a sumar apoyo real a través de marcas que apuestan por un objetivo concreto: clasificar y llegar a Los Ángeles 2028.
Hablemos!
Este formulario tiene un único propósito: conocer a fondo a quienes se suman a mi ruta hacia Los Ángeles 2028. Cada respuesta ayuda a construir relaciones reales con marcas, medios, entrenadores o profesionales que creen en el rendimiento medible, no en los discursos vacíos.